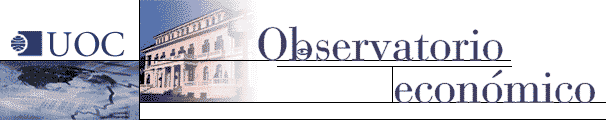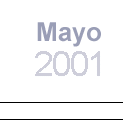| 0.
| Introducción |
La introducción del euro el 1 de enero del 1999 fue un acontecimiento crucial con repercusiones importantes no sólo dentro del área del euro sino también en el resto del mundo. El euro es la segunda moneda más utilizada a escala internacional, tanto por la importancia de las monedas nacionales a las que ha sustituido como por el peso económico del área del euro en la economía mundial. La evolución del euro como moneda internacional ha sido, es y será un proceso impulsado por el mercado. Concretamente, su utilización por parte de los agentes económicos privados como una moneda de inversión y financiamiento, así como una moneda vehículo y medio de pago, le confieren un papel preponderante en los mercados de divisas y de capitales internacionales. Las decisiones de los agentes se ven influenciadas, en gran parte, por el grado de integración, liquidez, diversificación y profundidad de los mercados financieros en euros y por las relaciones transfronterizas de la zona económica que representa. Además, el papel internacional del euro está afectado por las condiciones económicas de esta zona, hecho que subraya la importancia de las políticas económicas que contribuyen a la solidez y a la estabilidad de la moneda.
Con todo, y pese a la importancia del euro y del área económica que representa en los mercados financieros internacionales, su declive -sobre todo en relación con el dólar- desde la puesta en marcha de la tercera fase de la UEM ha sorprendido a muchos analistas. Efectivamente, la caída alrededor de un 25% en relación con el dólar durante el poco más de año y medio de vida de la divisa europea ha sido una sorpresa mayúscula para la mayoría de los analistas financieros y de los economistas. En este período se han dado muchas explicaciones de este fenómeno tan sorprendente, aunque se no se ha dado una teoría completa que explique esta depreciación.
Este trabajo intenta pasar revista y ordenar las diversas explicaciones que se han dado en relación a la caída del euro en relación con el dólar, estableciendo cuatro grupos fundamentales. En primer lugar, se analiza la dimensión internacional del euro y su papel en los mercados financieros internacionales, así como la notable evolución que han experimentado estos mercados durante los últimos años. En concreto, veremos como la importancia de los operadores privados ha sustituido a los agentes públicos, lo que ha comportado una posición muy determinada de las autoridades monetarias europeas en relación con la cotización internacional del euro. En segundo lugar, se estudian los fundamentos económicos que hay detrás de la cotización de una divisa, muy especialmente los relacionados con el euro y el dólar, destacando las implicaciones entre la economía real y la economía financiera. En tercer lugar, pasaremos revista a los mecanismos de toma de decisiones de política económica en el área del euro, para poder identificar los elementos institucionales que pueden afectar a la cotización del euro en los mercados financieros internacionales. Por último, se analiza el papel del crecimiento de la información económica en la toma de decisiones de los operadores en los mercados financieros internacionales como un elemento decisivo en la cotización internacional del euro. El trabajo finaliza con una breve sumarización de las principales conclusiones y líneas argumentales expuestas.
|
| 1.
| La dimensión internacional del euro |

 |
'En este sentido, la orientación de la política monetaria en el área del euro hacia la estabilidad de precios continuará siendo un factor de primera magnitud en lo que concierne a la confianza de los inversores en la divisa europea. Y a la inversa, los efectos de la internacionalización del euro pueden influir en la ejecución de la política monetaria, lo que no ha de ir en detrimento de mantener la estabilidad de precios. De esta manera, dado que la internacionalización del euro no constituye en si un objetivo de política económica, la autoridad monetaria de la zona euro no actuará ni a favor ni en contra de su cotización en los mercados financieros internacionales'. (BCE: El papel internacional del euro en Boletín mensual. Agosto de 1999, pàg 35)
|
 Para afrontar la dimensión internacional del euro y sus interacciones con los mercados de divisas y de capitales a escala mundial hay que abordar el funcionamiento de estos mercados financieros internacionales, porqué, tal y como hemos destacado en la introducción, el euro ha empezado a funcionar en el contexto de unos mercados internacionales muy importantes, que poseen su propia dinámica, y a la cuál, la nueva divisa europea se ha tenido que amoldar. Con este análisis se pretende extraer alguna línea argumental de contextualización del entorno financiero en el que se negocia y se interrelaciona el euro con las otras divisas importantes del planeta, en especial en relación con el dólar.
Para afrontar la dimensión internacional del euro y sus interacciones con los mercados de divisas y de capitales a escala mundial hay que abordar el funcionamiento de estos mercados financieros internacionales, porqué, tal y como hemos destacado en la introducción, el euro ha empezado a funcionar en el contexto de unos mercados internacionales muy importantes, que poseen su propia dinámica, y a la cuál, la nueva divisa europea se ha tenido que amoldar. Con este análisis se pretende extraer alguna línea argumental de contextualización del entorno financiero en el que se negocia y se interrelaciona el euro con las otras divisas importantes del planeta, en especial en relación con el dólar.
Como muy bien ha señalado el profesor Joan Tugores (1997), los mercados financieros internacionales son especialmente relevantes para la determinación de dos de los conjuntos de precios relativos más decisivos en la economía actual: los tipos de cambio y los tipos de interés. Los tipos de cambio determinan no solamente el precio relativo y, por tanto, la competitividad de los bienes y servicios denominados en una moneda frente a otros denominados en otras divisas, sino también el atractivo relativo de los instrumentos financieros denominados en una moneda frente a los denominados en otra. Además, hay que tener en cuenta otro elemento, los tipos de interés que, no sólo juegan un papel esencial en el atractivo de instrumentos financieros en diferentes monedas sino que tienen una importancia crucial en la evolución macroeconómica y, especialmente, en la asignación de recursos mediante el proceso de inversión, del cuál depende la creación del potencial productivo y, en última instancia, la riqueza y la ocupación de un país. Por tanto, ya tenemos una primera línea argumental a destacar: la interacción entre la economía real y la economía financiera se realiza mediante los mercados financieros a través de dos de los principales precios relativos de las economías modernas: el tipo de cambio y el tipo de interés.
Sin embargo, no hay que olvidar que, en definitiva, el papel de un sistema financiero -nacional o internacional- es esencialmente captar el ahorro y canalizarlo adecuadamente hacía la inversión. En este contexto, la principal razón de ser de los mercados financieros internacionales sería la de facilitar una asignación más eficiente de los recursos a nivel mundial, ya que permitiría mejorar la eficiencia de la canalización del ahorro mundial hacía la inversión mundial, consiguiendo, así, superar los desequilibrios nacionales o regionales a través de la progresiva globalización de los mercados financieros. De esta manera, otra característica de los mercados financieros internacionales donde se ha insertado el euro es el grado creciente de movilidad internacional de capitales, que sitúa a este mercado como el principal ejemplo de la globalización económica que actualmente vive el planeta.
Una perspectiva más dilatada en el tiempo nos muestra que la creciente globalización financiera obedece a diversas causas: el desarrollo de los mercados de eurodólares a partir de la década de los setenta, las sucesivas liberalizaciones en el funcionamiento de los propios mercados financieros y, naturalmente, las extraordinarias innovaciones en materia informática y de telecomunicaciones, que han constituido una espléndida plataforma para el crecimiento exponencial de las transacciones financieras internacionales. En este punto, sólo cabe mencionar que en un sólo día de operativa normal de los mercados financieros internacionales se mueve un volumen de recursos que equivale a 2,5 veces el PIB de España de un año. Es decir, con un día de operativa se mueve un volumen de recursos, en forma de renta nacional, que la economía española tarda 2,5 años en generar.
Por otro lado, la progresiva transición hacía tipos de cambios flexibles de las principales divisas mundiales a partir de la crisis del sistema de Bretton-Woods en 1973 originó problemas crecientes en los riesgos de los tipos de cambio, lo que, a su vez, incentivó la aparición de nuevos instrumentos financieros destinados a cubrir o a reducir estos riesgos. Además, la volatilidad de los tipos de interés acentuada por las políticas monetarias de corte monetarista implementadas por muchos países, hizo que las incertidumbres sobre la evolución de los tipos de interés generasen una nueva oleada de nuevos instrumentos financieros que cubriesen esta nueva situación. En este contexto, un fuerte volumen de déficits públicos financiados de manera creciente por los mercados financieros internacionales acabaron de configurar un panorama con unos mercados de divisas y de capitales muy complejos, con instrumentos de ingeniería financiera realmente complicados y con un volumen de recursos para transacciones elevadísimo. Es en este contexto de creciente movilidad internacional de capitales que los países europeos decidieron en 1979 la creación del SME, que bajo un enfoque de ancla nominal respecto al marco, configuró las bases de la actual Unión Monetaria. Se trataba de aprovechar las ventajas de la vinculación con una divisa creíble, desde el punto de vista de la lucha inflacionista, para poder avanzar hacía un tipo de cambio fijo, que redujese la incertidumbre de los tipos de cambio e incentivase la integración económica de los países integrantes de les Comunidades Europeas. Pero, hubo un elemento que las autoridades monetarias europeas subestimaron: la importancia de los agentes privados que hizo tambalear al SME con la crisis financiera de 1992 y 1993.
Es cierto que la dimensión más llamativa de los mercados financieros en la actualidad son los episodios de inestabilidad y/o crisis monetarias y cambiarias de las cuales hemos tenido diversos ejemplos en la década de los noventa: las tormentas monetarias en Europa que afectaron al SME en los años 1992 y 1993, la crisis iniciada en México en 1994 y que se extendió por toda América Latina en 1995, dando lugar al denominado efecto tequila y la más reciente iniciada en julio de 1997 en el sureste asiático y que se extendió a muchos de los mercados emergentes, en especial a Rusia y a Brasil, son los ejemplos más dramáticos y significativos. Las conclusiones de los estudios realizados para detectar las causas, sobre todo los de Krugman (1998) y los de Eichengreen (1999) son claros: la creciente inestabilidad cambiaria de la década de los noventa tiene dos motivaciones fundamentales, la primera, la gran movilidad de capitales, la segunda, la creciente importancia de los agentes privados en las transacciones financieras internacionales, que gestionan grandes cantidades de recursos y que buscan la maximización del beneficio en inversiones, o bién directas o bién especulativas.
En el caso concreto de la Unión Europea, el enfoque clásico de explicación de las crisis cambiarias según el cual la incompatibilidad entre un compromiso de estabilidad de los tipos de cambio y las políticas económicas llevadas a término por los gobiernos -que a medio plazo se consideraba que eran incompatibles con la estabilidad cambiaria- generaba ataques especulativos contra la divisa del país que estaba en vigilancia por los agentes privados Por esta razón, algunos economistas opinaron que en los episodios de ataques contra las divisas del SME se habían dado al menos dos hechos que no eran explicables por el enfoque clásico, lo que generó el enfoque moderno de explicación de les crisis cambiarias. Por un lado, países de solvencia económica habían visto su divisa atacada, sin que se detectase ninguna incoherencia entre las políticas económicas y el objetivo de estabilidad cambiaria (Francia fue el caso más mencionado). Por otro lado, la previsibilidad del momento del ataque especulativo no encajaba con el hecho que los mercados financieros no anticipasen -a través de subidas de los tipos de interés sobre las monedas cuestionadas- los ataques y la posterior crisis. En este punto, tenemos que mencionar que los tipos de interés de los países integrantes en el SME se mantuvieron "tranquilos" hasta un mes antes de la crisis de septiembre de 1992. La explicación alternativa de este nuevo enfoque se basa en el enorme poder adquirido por los operadores privados en los mercados financieros internacionales. Este poder confiere a sus expectativas un destacado papel de self-fulfilling, es decir, de autocumplimento. De esta manera, la realidad acaba confirmando las expectativas de los operadores, debido a que las percepciones de los agentes privados generan un comportamiento que tiene la fuerza suficiente -entre otros factores por la inmensidad de recursos que manejan- para conducir el resultado final hacia el punto que las expectativas esperan. Dicho de otra manera, la responsabilidad final de las crisis cambiarias, según este enfoque, es de los agentes privados, que pueden provocar una crisis, inclusive si los elementos fundamentales de una economía son sólidos.
Ahora bien, pese a todo, este factor también resalta la importancia de los fundamentos económicos de un país como un elemento a tener en cuenta a la hora de analizar crisis cambiarias, sobretodo los elementos de vulnerabilidad. Así, en primer lugar destaca la desocupación, que, si es elevada, aminora los márgenes de maniobra de los gobiernos para adoptar políticas "duras" de defensa de los tipos de cambio. En segundo lugar, se destacan los déficits públicos excesivos, que pueden dar lugar a comportamientos monetarios irresponsables. En tercer lugar, la fragilidad del sistema financiero doméstico, que habría de soportar eventuales elevaciones de tipos de interés para evitar las retiradas de capitales. Algunos de estos aspectos también habrían tenido su parte de responsabilidad en la crisis financiera del SME. En resumen, este enfoque destaca tanto la posibilitad de combinar el rigor y la credibilidad de las políticas económicas del gobierno -ya sea a nivel de estabilidad macroeconómica o de eficiencia macroeconómica- con una supervisión internacional de los operadores financieros -privados y con mucho poder de decisión-. la arquitectura de la cuál se está discutiendo.
Esta breve excursión por la estructura de los mercados financieros y el análisis de las motivaciones de las crisis cambiarias, haciendo especial énfasis en la crisis del SME de 1992 y 1993 nos ha permitido extraer algunas conclusiones, que, sin ninguna duda, debieron tener en cuenta las autoridades monetarias europeas a la hora de definir los objetivos de política monetaria y su relación con el tipo de cambio exterior del euro. En concreto, en un contexto de mercados financieros internacionales que mueven gran cantidad de recursos, que son globalizados, que son muy sofisticados y, en los cuales, los operadores privados tienen una importancia primordial, la fijación explícita de un tipo de cambio del euro en relación con las otras divisas importantes del planeta no tenia sentido. Por tanto, se trataba de ganar credibilidad en la lucha antiinflacionista y de fomentar la estabilidad macroeconómica y la eficiencia macroeconómica para garantizar unos fundamentos económicos equilibrados. Pese a todo, el saneamiento de la economia de la zona euro y la especificación del objetivo antiinflacionista por parte del BCE no ha podido evitar una continuada depreciación del euro en relación al dólar durante los poco más de 20 meses que hace que existe la divisa europea.
Para acabar este primer punto, tenemos que mencionar que, aunque la evolución del tipo de cambio del euro en relación al dólar ha presentado una tendencia a la baja, otros aspectos de la introducción de la divisa europea se espera que sean muy favorables. Nos referimos al fuerte incremento de la utilización de la divisa europea como unidad de medida y como medio de pago, si bien, la función de depósito de valor -en relación al dólar- presenta algunas incertidumbres. En efecto, la introducción del euro ha representado un cambio estructural en les prácticas de pago de las relaciones comerciales internacionales y el comercio expresado en euros crecerá exponencialmente, probablemente, ya en el inicio del período de transición. Mientras exista un elevado grado de inercia en el uso internacional de divisas se puede esperar que las empresas de la Unión Monetaria expresen su preferencia por el euro muy rápidamente, fenómeno que, sin embargo, es más esperable en los países donde sus divisas tienen un peso específico pequeño. El impacto del uso del euro como un medio de pago en el comercio internacional es uno de los aspectos más relevantes del éxito del euro como una divisa internacional. De hecho, atendiendo a la tradicional clasificación de las tres funciones del dinero (tabla 1) parece claro que el euro puede sustituir, en su utilización, al dólar en las transacciones, tanto públicas como privadas, en las funciones unidad de medida y medio de pago, mientras que la función de depósito de valor, es la que, de momento, presenta más incertidumbres.
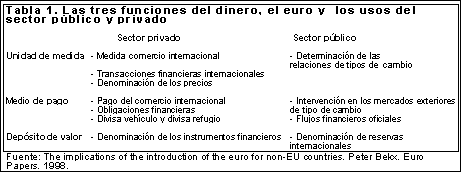
|
| 2.
| El papel de los fundamentos económicos |
La teoría económica ha identificado una relación de variables fundamentales que inciden directamente sobre la dinámica de los tipos de cambio. Aplicando la teoría, el análisis de esta relación de variables macroeconómicas nos tendría que explicar la evolución del tipo de cambio entre el euro y el dólar, que, como se puede apreciar en el gráfico 1, ha presentado una notable tendencia a la baja, desde los valores próximos a 1,17 unidades monetarias por dólar con las que empezó su camino la divisa europea en enero de 1999 hasta los registros próximos a los 0,95 euros por dólar con los que ha cerrado la primera mitad de 2000, registros que han empeorado, si cabe, en los primeres meses de la segunda mitad del año. Así, el crecimiento económico de los EE.UU. en relación con el incremento del PIB en el área del euro, el diferencial de inflación, los tipos de interés reales, la dinámica del paro y la balanza por cuenta corriente serían los fundamentos económicos básicos que determinarían la dinámica del tipo de cambio del euro en relación con el dólar. De esta manera, si la economía de los EE.UU. creciese inesperadamente por encima de la economía de la zona euro, eso comportaría una apreciación del dólar en relación con la divisa europea. De la misma manera, una aceleración de la inflación al otro lado del Atlántico, superior a la dinámica de la inflación europea, comportaría una depreciación del dólar en relación con el euro.
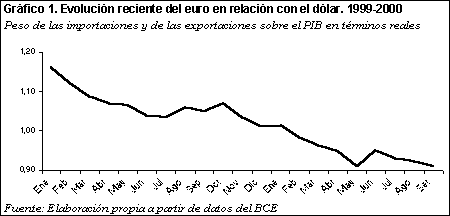
Así, el análisis de la evolución reciente de estos grandes indicadores de las economías del área del euro y de la economía de los EUA debería explicarnos la evolución de los tipo de cambio entre las dos divisas. Así, podemos observar que, desde la introducción del euro en enero de 1999, la tasa de crecimiento de la actividad en los EE.UU. ha sido ostensiblemente superior a la de la zona euro, si bien desde la segunda mitad del año pasado, el crecimiento del PIB en Europa se ha acelerado con más fuerza que en los EE.UU.. Esta tendencia parece que continuará a lo largo de 2000. Respecto a la inflación, la economía de los EE.UU. ha experimentado una evolución superior de los precios en relación con el área del euro y su diferencial ha crecido durante la primera mitad del 2000. La curva de tipos de interés reales, medida a través de las obligaciones de los gobiernos, presentó el año pasado una tendencia similar en ambas zonas, si bien en la primera mitad de 2000, la curva de tipo de interés a largo plazo de los EE.UU. ha caído sustancialmente por encima de la de la zona euro. Este fenómeno está claramente vinculado a la aceleración de la inflación americana. La tasa de paro de los EE.UU. ha evolucionado sustancialmente por debajo del paro europeo, aunque el diferencial de desocupación ha tendido a reducirse. Finalmente, la balanza por cuenta corriente de los EE.UU. ha evolucionado significativamente menos favorablemente que la europea, con un importante deterioramiento durante el último año y medio.
En resumen, de la observación de las variables fundamentales de las economías americana y del área del euro, habría que concluir una mejor posición relativa de la economía europea, que presenta una superior aceleración de la actividad económica, una menor tasa de inflación, una menor caída de los tipos de interés a largo plazo, un acercamiento en el diferencial del paro y una balanza per cuenta corriente mucho más saneada. Este hecho nos tendría que sugerir una tendencia a la apreciación de los tipos de cambio dólar-euro, resultado de un comportamiento económico más saneado, aunque en la actualidad no está sucediendo.
Además, si nos salimos del análisis coyuntural y analizamos la situación de la economía del área del euro en relación a las otras dos grandes áreas económicas del mundo, la importancia de la economía europea debería reflejarse en la cotización internacional del euro. Así, la conclusión más relevante de esta comparación es que, con la zona euro nace la principal área comercial del mundo, ya que, con los datos de 1997, el grado de apertura (exportaciones+importaciones/PIB) es del 25,7%, frente al 20,4 y el 17,9% de los EE.UU. y el Japón, respectivamente. No obstante, el elevado grado de protección de la economía japonesa (las importaciones únicamente representan un 7,9% del PIB) hace que la tasa de cobertura del sector exterior (exportaciones + importaciones) sea superior en la economía nipona (125,8%, frente el 113,4% de la zona euro y el 76,8% de los EE.UU.). En cuanto a los registros del PIB, tenemos que destacar que la zona euro se sitúa en una posición intermedia respecto de las otras dos potencias económicas mundiales, si bien el PIB por cápita es el más bajo de las tres áreas. La distribución por sectores señala que la zona euro está mucho más industrializada que los EE.UU. (con una participación de la industria sobre el total del PIB del 30,2%, frente el 25,7% de la economía americana), pese a que en esta última economía los servicios tienen mucha más presencia (72,6%, contra un 67,9%). Finalmente, en relación con la economía japonesa la zona euro presenta una participación más elevada de la actividad terciaria (67,9% del PIB, frente el 61,7% del Japón), que se compensa con una presencia superior de la industria en el país nipón (36,5%, frente el 30,2% de la zona euro).
|
| 3.
| La toma de decisiones de política económica en el área del euro |
Una vez analizados los aspectos estructurales de los mercados financieros y la evolución de los fundamentos económicos que hay detrás de la evolución del tipo de cambio entre el euro y el dólar hemos estimado oportuno detallar los aspectos institucionales de la toma de decisiones en el área del euro con el objetivo de analizar si efectivamente estos mecanismos, utilizados por las autoridades monetarias, pueden afectar a la cotización del euro, sin que este sea un objetivo manifiesto de política económica. La respuesta es afirmativa, si se tienen en cuenta los nuevos modelos de análisis del comportamiento estratégico del BCE y los problemas de coordinación que pueden surgir con los gobiernos nacionales, como por ejemplo el de Wyplosz (1999). En concreto, se trata de analizar la toma de decisiones en el marco de la UEM como un típico problema de riesgo moral entre los diversos agentes implicados. De esta manera, se determina una función de reacción del banco central, que en el contexto europeo, responde a la evolución de la inflación y al output gap (aumento del PIB por encima de su potencial a largo plazo), de manera que un incremento porcentual de un punto de la inflación supone un aumento de los tipos de interés en el corto plazo de 20 puntos básicos y de 60 puntos básicos en el largo plazo, registro que también se confirma, esta vez con el signo cambiado, cuando se trata del output gap. No obstante, el banco central no responde a los cambios en la política fiscal, hecho que en algunos casos ha dado problemas de coordinación relevantes.
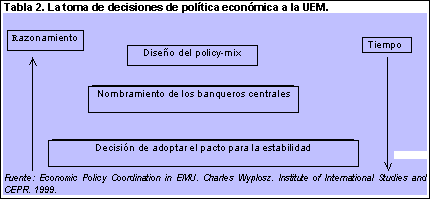
De hecho, y tal y como se muestra en la tabla 2 la toma de decisiones en el seno de la UEM presenta ineficiencias derivadas de la coordinación imperfecta entre los gobiernos nacionales y los comportamientos estratégicos de los banqueros centrales, además de las tradicionales ineficiencias entre la política monetaria y fiscal. Así, una vez un gobierno ha decidido adoptar les medidas del Pacto para la Estabilidad, el nombramiento del banquero central vendrá determinado por su posición frente al tradde-off entre inflación y déficit público, pese a que una vez este haya de tomar la decisión se moverá por la teoría del votante medio (equilibrio entre posturas conservadoras y progresistas), hecho que le puede llevar a una decisión no querida por el gobierno. De esta manera, las restricciones que impone el Pacto por la Estabilidad afectan a los incentivos y al comportamiento estratégico de los banqueros centrales a la vez que debilita el poder de maniobra de los gobiernos en su contrapeso con la autoridad monetaria.
En definitiva, el conflicto de intereses que pueda existir entre las autoridades monetarias del BCE y los responsables gubernamentales (el caso de Oskar Lafontaine fue un claro ejemplo) está corroborado por los mecanismos de toma de decisiones en el seno de la UEM y, todavía más, la falta de transparencia de las posiciones adoptadas dentro del comité del Banco Central que decide las subidas o no de los tipos de interés, agrava la situación, ya que los operadores de los mercados financieros no tienen a que atenerse. De hecho, la incertidumbre que genera el no conocimiento de las posiciones de los agentes implicados a la hora de tomar una decisión que es única (subir o no los tipos de interés) afecta claramente las perspectivas de los agentes económicos en relación al tipo de cambio euro-dólar, dónde, en este segundo caso, la transparencia en la toma de decisiones es mucho más elevada, además de la evidente mejor eficiencia entre la coordinación de la política monetaria y fiscal.
|
| 4.
| La importancia de la información |
A lo largo del trabajo, se ha visto la importancia, de cara a la determinación de los tipos de cambio de una divisa, que tienen los agentes privados que operan en unos mercados financieros que son globales, profundos, sofisticados y muy relevantes. Además, también hemos comprobado como la clásica evidencia entre los fundamentos económicos y los tipos de cambio, no acaban de explicar, al menos en el corto plazo, la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Por último, y a través de un breve análisis de la toma de decisiones de política monetaria en el área del euro, se ha pasado revista a las ineficiencias y a los problemas de coordinación que tiene la política económica en el marco de la UEM. Sin embargo, estos elementos por si solos no acaban de explicar la evolución del tipo de cambio entre la divisa europea y la americana, de manera que falta encontrar un nexo de unión entre estos componentes estructurales de los mercados financieros, ya sean los basados en fundamentos económicos e institucionales como los basados en la toma de decisiones de política monetaria. Este punto de unión viene determinado por la importancia de las expectativas de los agentes económicos y la información que de ellos se deriva. En este punto, un importante y reciente trabajo de De Grauwe (2000) sugiere que una de las explicaciones de cómo se interrelacionan estos componentes es a través de la información que los operadores de los mercados financieros manejan y tienen en cuenta en relación con la evolución económica y financiera del área de el euro y de los EE.UU.
Efectivamente, en este modelo interpretativo una apreciación del dólar vendría correlacionada con buenas noticias sobre esta divisa, mientras que una depreciación estaría relacionada con malas noticias sobre el dólar -el mismo razonamiento para el euro-. La evidencia empírica muestra que desde 1999 ha habido muchas más noticias favorables al dólar que al euro, de manera que el dólar se ha apreciado significativamente en relación al euro. Una vez hallada la relación entre las noticias económicas y la dinámica del tipo de cambio euro-dólar, la pregunta siguiente es: ¿pueden estas buenas noticias del período 1999-2000 estar relacionadas con las buenas noticias económicas relativas a los fundamentos económicos?. La evidencia es clara: no hay relación. Un análisis comparado entre los indicadores económicos fundamentales de ambos países muestra que, tal y como hemos avanzado en el apartado 2, la evolución de estas variables ha sido mucho más favorable en el área del euro que en los EE.UU.. ¿Cómo podemos explicar, entonces, que la apreciación del valor relativo del dólar en relación con el euro se haya consolidado con unos valores de los indicadores económicos más favorables en la zona euro que en los EE.UU.?. La respuesta parece provenir del hecho que los operadores de los mercados financieros han tenido en cuenta toda una relación de variables que no están incluidas en lo que la teoría económica denomina como fundamentales determinantes del tipo de cambio.
En primer lugar, en el período analizado un conjunto de elementos extraordinarios vinculados con la nueva economía han atraído el interés de economistas y no economistas. Estas noticias de la nueva economía han sido mucho más brillantes y frecuentes en el caso de los EE.UU., mientras que para Europa se ha extendido la visión de que las rigideces existentes dificultan la expansión de esta nueva economía. Y pese a que estamos en el terreno de las percepciones, parece evidente que una posición relativa más favorable de la nueva economía en los EE.UU., o inclusive, unas opiniones más favorables, podrían decantar la balanza de los tipos de cambio en favor de dólar. Pese a ello, esta explicación parece incompleta, ya que ha habido otros momentos con rigideces más importantes en el área del euro que han coincidido con una divisa más apreciada que el dólar (por ejemplo el caso del marco alemán a finales de los ochenta). ¿Porqué, entonces, los operadores de los mercados financieros tienen en cuenta las rigideces de los mercados en algunos casos y en otros los descartan?. La explicación parece vinculada con el grado de incertidumbre en el tipo de cambio de equilibrio. En el caso euro-dólar los economistas estiman que el tipo de cambio de equilibrio tendría que situarse en una franja entre 0,9 y 1,1 euros por dólar, franja que, como es obvio, es muy amplia. Esta incertidumbre tiene dos implicaciones muy importantes. La primera es que esta franja de fluctuación está influenciada por los análisis técnicos y gráficos de los operadores financieros, lo que puede hacer mover el tipo de cambio en una dirección o en otra sin tener en cuenta las variables fundamentales.
La segunda implicación todavía es más importante, cuando el tipo de cambio se mueve unívocamente hacía una dirección, cualquiera que sea, las variables fundamentales también se mueven en la misma dirección -incluyendo, está claro, las no observadas en el capítulo 2- que van validando el movimiento de la divisa. Dicho de otra manera , cuando el dólar empezó a tender al alza, ello fue considerado como una respuesta al fuerte crecimiento económico de los EE.UU., a la vez que los economistas buscaban buenas noticias del momento económico americano y descartaban las menos favorables. Así, se tenía en cuenta el fuerte crecimiento económico, la nueva economía o la flexibilidad de la economía de los EE.UU., mientras que no se valoraba el insostenible avance del crédito al consumo, el crecimiento exponencial del déficit por cuenta corriente o el aumento de la inflación. Este razonamiento tiene su sentido, si se valora en un contexto como el actual, donde la incertidumbre determina las creencias de los operadores en los mercados financieros y de los economistas. Por ello, la tendencia alcista del dólar se ilustraba con los indicadores necesarios y los menos favorables eran descartados. La explicación en el caso del euro también va por el mismo camino. Cuando el euro empezó a depreciarse se buscaron los indicadores que pusieran de manifiesto los problemas de la economía europea, como por ejemplo sus rigideces, mientras que los indicadores favorables (como el aumento inesperado del PIB o el diferencial de inflación) no se tenían en cuenta. Así, la bajada del euro generó una creencia racional sobre la debilidad de la economía europea. Estas creencias se reforzaron con los movimientos del tipo de cambio, que evolucionaron con nuevas apreciaciones del dólar, hecho que generó la convicción de que estas opiniones eran una representación de la realidad -la apreciación del dólar se entendía como una evidencia acumulada a favor de la persistencia de las creencias optimistas sobre la economía de los EE.UU.-.
En este sentido hay que destacar que las teorías de expectativas racionales, con las que trabajan los operadores financieros internacionales reforzarón las percepciones a favor del dólar, ya que la confrontación con la realidad se basa en las expectativas de los agentes, que fueron de nuevo muy favorables. De esta manera, se creó un circulo virtuoso a favor del dólar entre la evolución del tipo de cambio y las informaciones positivas sobre las variables fundamentales de la economía de los EE.UU.. El procedimiento descrito no es único, ya que durante la primera parte de la década de los ochenta el optimismo surgido de la política económica de Reegan y la evolución de la economía europea generaron una situación similar a la actual, que dominó los mercados financieros durante algunos ejercicios.
|
| 5.
| Conclusiones |
A lo largo de este trabajo hemos pasado revista a los elementos que se consideran importantes de cara a la explicación de los tipos de cambio del euro y el dólar. En primer lugar, hemos analizado la estructura de los mercados financieros internacionales, destacando la importancia de los operadores privados. En segundo lugar, hemos estudiado los indicadores económicos fundamentales del área del euro y la economía de los EE.UU. y se ha comprobado que la depreciación del euro de 1999 y 2000 no obedece a la dinámica de estos indicadores más favorables a la economía europea. En tercer lugar, se ha realizado una breve excursión por los elementos institucionales de la UEM, destacando la importancia que tiene la coordinación de las políticas económicas -monetaria y fiscal- así como la organización de la toma de decisiones para la determinación de los tipo de interés y, de rebote, para la evolución de los tipos de cambio, aunque no sean un objetivo explícito de política monetaria. Por último, y vinculando los tres elementos anteriores, se ha destacado la importancia de las expectativas de los operadores financieros y la vinculación entre la evolución de los tipos de interés y la información sobre variables fundamentales que confirman esta dinámica.
El núcleo de la explicación que se propone es que no es cierto que las noticias en los fundamentos económicos dirijan la evolución de los tipos de cambio, pero si que es cierto que las variaciones en los tipos de cambio llevan a una selección de noticias sobre los indicadores económicos fundamentales (presentes y futuros) que son coherentes con la evolución observada de los tipos de cambio. De esta manera, la depreciación del euro en relación al dólar no estaría motivada por una información económica desfavorable, sino que las expectativas de los operadores financieros y economistas han estado confirmadas por un filtraje de noticias que va en la misma dirección. Eso, no quiere decir que los fundamentos económicos básicos no importen. Ni mucho menos. La economía europea todavía presenta un conjunto de características rigídas, el BCE ha de consolidar su credibilidad, evitando los conflictos en el seno de la UEM. Pero, también es cierto que hay un conjunto de buenas noticias relativas a los fundamentos económicos de la economía europea que están dormidas y que serán reactivadas cuando el tipo de cambio del euro en relación al dólar vuelva a tener una tendencia alcista .
|
|
 |
BCE (1999): El papel internacional del euro en Boletín Mensual. Agosto 1999. Frankfurt.
|
 |
BCE (2000): Tipos de cambio efectivos nominales y reales del euro en Boletín Mensual. Abril 2000. Frankfurt.
|
 |
Bekx, Peter (1998): The implications of the introduction of the euro for non-EU countries. Euro Papers. European Comission. Bruxel·les.
|
 |
De Grauwe, Paul (2000): The Euro Dollar Rate Anno 2000: An Exchange Rate in Search of Fundamentals. Mimeo. Univerity of Leuven and CEPR.
|
 |
De Grauwe, Paul; Dewachter, Hans and Yunus Aksoy (1998): The European Central Bank: Decision Rules and Macroeconomic Performance, CES Discussion Paper Series DPS 98.34 and CEPR Discussion Paper 2067. Paris.
|
 |
Eichengreen, Barry (1999): Toward a new international financial architecture: a practical post-Asia agenda. Institute for International Economics. Whasington DC.
|
 |
Krugman, Paul and Maurice Obstfield (1997): Economía Internacional. 4ª edición. McGraw-Hill.
|
 |
Krugman, Paul (1998): Currency crisiss. Working paper. IMF. Whasington DC.
|
 |
Tugores, Joan (1997): Economia internacional i integració econòmica. McGraw-Hill i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona.
|
 |
Wyplosz, Charles (1999): Economic Policy Coordination in EMU: Strategies and Institutions. Institute of International Studies, Geneva, and CEPR, London.
|
|
|
|
|
| [*]
Artículo elaborado por los profesores Dr. Jordi Vilaseca i Requena i por el profesor Joan Torrent i Sellens de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC. Publicado en el portal de la UOC (www.uoc.es). Barcelona. 2000.
|
|
|
[Fecha de pùblicación: mayo de 2001]
|
|  |  |