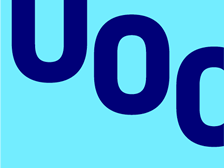Cinzia Scaffidi
¿Somos lo que comemos?
Sí, somos lo que comemos. Y lo somos en varios sentidos. Creo que esta frase tan utilizada en el ámbito social no se comprende del todo. La gente debería entender que, cuando comemos, lo que comemos pasa a ser parte de nuestra salud, de nuestro futuro, de nuestro buen humor. Por eso, comer bien es importante. Todo lo que comemos se queda en nosotros para siempre. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un ordenador o un sofá, analizamos el precio en relación con lo que durará el objeto. Pero con la comida, que se queda en nosotros para siempre, no aplicamos este criterio y decidimos que es mejor optar por la opción más barata. ¿Por qué? Porque equivocadamente pensamos que se queda sólo cinco minutos con nosotros. Pero la afirmación «somos lo que comemos» no es cierta sólo en el sentido físico. En términos culturales también es importante: conocemos nuestro entorno y nuestra cultura gracias a la comida. Tendríamos que comer lo que somos, lo que decidimos, lo que nos parece cultural e interiormente apropiado. Comer tendría que ser un acto complejo, relacionado con nuestra identidad, entrelazado con ella.
Pero tras miles de años de historia es difícil decir qué somos y qué no: movimientos migratorios, colonizaciones, medios de transporte que han acortado distancias de una manera impensable
¿De verdad existe lo italiano o lo francés 100%?
Esa apuesta por comer teniendo en cuenta nuestra cultura no significa comer exclusivamente lo que pertenece a un entorno geográfico, social
De hecho, lo que consideramos típico de una cultura ya es fruto de la contaminación. Pongamos como ejemplo Italia, mi país. ¿Qué hay más típico que la pasta? ¿Y de dónde viene? De Arabia. ¿Y el tomate que le echo? De América, como el maíz, básico para nuestra típica polenta. Pero ahora ya pertenecen a nuestra identidad, porque ella misma es fruto de la contaminación geográfica, histórica y social. Lo importante es que mantengamos la capacidad de decidir lo que se come. Si decidimos comer algo diferente, ¡perfecto!
Es un asunto de equilibrio. No todo el año tengo por qué comer nuestros productos. Si quiero probar un producto de otro sitio, tiene sentido hacerlo. Lo que sucede hoy en día, y es algo que me preocupa, es que los productos de temporada que yo también tengo disponibles en mi tierra los acabo comprando después de que recorran miles de kilómetros. ¿De dónde son las fresas que comes? De California. ¿Y qué pasa con las fresas españolas? Se comen en Estados Unidos. Esta política, además de hacer daño a nuestros bolsillos, perjudica al planeta. Pero además, sin duda, las mejores fresas, las más nutritivas, son las que tomo en la temporada correspondiente y que no han tenido que viajar. ¿Por qué? Porque no se han recogido antes para que llegaran a tiempo a tu mesa, no se han metido en frigoríficos para viajar ni les han puesto conservantes para que aguanten todo el trayecto con el mejor aspecto. Es algo muy sencillo: si hago una elección normal, cada día mejoro el planeta.
Apostar por productos locales es apostar por alimentos más sanos y más respetuosos con el medio ambiente. Pero en épocas de crisis como la que vivimos, al hacer la compra, priman otros criterios.
En una situación de crisis como la actual, también hay que apostar por productos locales, pues son más baratos. Además, los pequeños agricultores no pueden ir a la gran producción, sólo pueden vender en nuestros mercados. Si no lo hacemos, los estamos condenando. Por otro lado, no nos engañemos, la comida nunca ha costado poco, nunca ha sido barata. Cuando hay algo barato, nos enfrentamos a un doble problema. Si es de calidad y cuesta poco, el productor sufre para que así sea. Tal vez no gane lo suficiente o se endeude o
Si no es de calidad y cuesta poco, el que sufre es el consumidor. Además, en el mundo desarrollado, se da una tercera posibilidad: si cuesta poco, es de calidad y el productor no sufre
, es porque está subvencionado. Entonces sufren los otros, los agricultores de los países en vías de desarrollo, cuyos productos no pueden competir con los nuestros.
Productos de temporada, nutritivos, locales, de calidad, justos
Cuando uno oye todas estas características se pregunta: ¿es lo mismo comer que nutrirse?
¡No! Tenemos un derecho que muchas veces se olvida: el derecho a la alimentación. Insisto en que tenemos derecho a comer, no simplemente a ser alimentados. Y ese derecho pertenece a todos los seres humanos. Con una actitud poco abierta, nos parece normal que el que padece hambre no tenga derecho de elección. Sólo tiene derecho a ser nutrido sin importar cómo. En la gran hambruna de hace unos años, Zimbawe rechazó el maíz modificado genéticamente que Estados Unidos le enviaba gratis. La noticia se convirtió en un escándalo en determinados sectores de nuestros países. La gente decía: «¿Cómo se atreven?». Sin embargo, Estados Unidos no hacía semejante oferta por un solo motivo. Por un lado, pretendía ayudar. No obstante, por otro, quería colonizar la agricultura de ese país africano a través de un maíz modificado genéticamente, como se demostró al cabo de poco tiempo. La actitud de Zimbawe desencadenó una larga polémica con la FAO. Finalmente, este organismo internacional les propuso que lo aceptaran molido, y así no se cultivaría, sólo serviría para alimentar a las masas hambrientas. Zimbawe aceptó, pero Estados Unidos dijo que no, que era demasiado caro molerlo y que no quería hacer frente al gasto. Entonces, Suecia se ofreció a pagar lo que costara el proceso de moler ese maíz. Estados Unidos volvió a negarse, lo que hizo evidente cuáles eran sus verdaderas motivaciones. Hemos de tener claro que los que son pobres no tienen menos derechos que los otros. El hambre no es un arma.
Revistas de gourmet con recetas tradicionales, clubs gastronómicos, productos ecológicos, tiendas especializadas, dietas equilibradas marcadas por especialistas
Rompa el tópico que dice que comer bien es cosa de determinadas clases sociales ricas, con formación y tiempo para informarse. Al resto, le quedan los supermercados con sus ofertas, la comida congelada o empaquetada, las recetas rápidas
Es un tema que deberíamos estudiar, la verdad. No estoy segura. ¿Sabe dónde hay una gran cultura alimentaria? En países pobres como la India, donde sigue existiendo una gran cultura rural. La gente pobre o de campo sigue yendo a los mercados o acude a ver a sus vecinos agricultores, a los que compra productos de primer nivel. En cambio, en las grandes ciudades, la gente rica compra en los supermercados porque quiere productos elaborados, extranjeros, que demuestren su clase. Sin embargo, se dice que aquí pasa un poco al revés. En los súpers, se vende comida que no pertenece a nadie, sin gran calidad, y en los mercados parece que sólo se venden los productos caros. No estoy segura, pero debería investigarse. No es cierto que puedas comer bien sólo si tienes dinero. Tenemos que luchar para que eso no sea verdad. Desde Slow Food defendemos que hay que trabajar por la calidad, que nada de esto tiene que ver con lo que decía usted de boutiques de gourmets. Un alimento tiene calidad si es limpio, bueno, justo. Una sencilla patata puede ser de altísima calidad porque no ha hecho daño ni a la tierra ni al que la cultiva ni al que la come. Esa comida produce salud. Pero, ¡ojo!, la calidad es un derecho universal. ¿La gente que no tiene dinero tiene que comer mal? ¿No tienen derecho a tener salud? Reflexionemos.
Más allá de comer mal está el no comer. El hambre es
Es un mercado, una ocasión de poder y dominación para algunos, de riqueza o de presión. Por eso no se soluciona. La guerra no siempre beneficia de manera explícita al poder económico. Sin embargo, sí hay multinacionales que florecen en el momento en que la gente se muere de hambre. Se hacen ricas con la situación, y además tienen la cara de decir que ellos la eliminarán porque tienen una solución milagrosa. Y los países pobres no siempre encuentran fuerzas, como sucedió con Zimbawe, para oponerse a lo que los ricos propongan. ¿Solución milagrosa para eliminar el hambre? ¡Sólo la agricultura a pequeña escala quita el hambre a la gente! La primera necesidad de la gente sencilla es tener seguridad alimentaria. El permitirse cometer errores es un lujo que sólo poseemos los ricos: si nos equivocamos de tren, tenemos dinero para coger otro. Si no existe el lujo, se necesita un nivel mínimo de seguridad. En el terreno agrícola, una cosecha al año de diferentes variedades en un mismo campo es el nivel mínimo de seguridad.
Pero no sólo es importante lo que comemos, sino también cómo lo hacemos.
Efectivamente. Es importante en qué situación comemos, cómo lo hacemos. Es cierto que comer juntos, con otros, es bueno. Comer es un acto social, de comunicación. Pero comer sólo no es comer triste. Diariamente, por muchas razones, tenemos que hacerlo así, pero tenemos que seguir permitiendo que comer sea un acto de placer. La naturaleza, los dioses
, ¡quién sea!, han hecho que los actos fundamentales que evitan la extinción de los animales a los que tenemos el orgullo de pertenecer sean actos de placer. Si la supervivencia de la especie dependiera de tener los zapatos limpios
La mayoría de los tóxicos son amargos; sin embargo, el dulce se asocia con algo que te mejora. Es bueno tener clara la idea de que comer es un placer que se toma su tiempo, sus formas: placer de compañía, de relax, de reflexión
Si comer es como poner gasolina, si ir a comprar es como ir a comprar gasolina
, entonces también los productores tratarán como si fuera gasolina lo que producen. Si ellos no ponen amor en producir, tampoco habrá amor en el acto de comprar ni en el de comer. Es una cadena.
Desde el campo hasta nuestra mesa, un alimento vive una historia llena de momentos importantes. Sin duda, el de la compra es uno de ellos. En nuestras sociedades, muchos podemos elegir lo que queremos comprar, pero
nos perdemos al hacerlo.
¡Claro! Ahora, cuando voy a comprar, no tengo ni idea de la historia del producto. Cojo un queso de la nevera del supermercado y leo los ingredientes: leche, cuajo, sal. ¿Qué significa eso? Nada. Es lo mismo en cualquiera. No hay historia ni del queso ni del productor. ¿Por qué? Porque sólo un pequeño productor puede contar detalles. La gran multinacional no tiene ni idea de la historia del producto: de dónde sale la leche, cómo fueron cuidadas esas vacas, qué tipo de pasto se empleó. Volver a apostar por lo local es la única manera de retomar el control como consumidores.
Está claro que hay que rescatar el libro de recetas de nuestras abuelas e ir al mercado con nuestras madres para saber qué toca comprar y cocinar.
Antiguamente, buena parte de la cultura alimentaria y de producción estaba en manos de las mujeres. Pero la agricultura industrial y el capitalismo han quitado valor a ese trabajo, a esa cultura. Tal vez estaríamos mejor si ese patrimonio cultural de género no se hubiera minusvalorado. Los capitalistas han dado valor al trabajo pagado, al trabajo público, en definitiva: al trabajo de los hombres. No hemos valorado la cultura de las mujeres en relación con la alimentación y con la producción agrícola. Mientras la agricultura estaba dirigida por las mujeres o por las parejas el hombre preparaba y sembraba, y la mujer en el momento de sembrar ya pensaba en qué comerían y guardaba las semillas, ellas ya sabían qué tenían que cocinar y qué le gustaba a su familia. Era un sistema integrado de producción y alimentación que valoraba la cultura de las mujeres. Cuando empezó a implantarse, el capitalismo necesitaba personas que pudieran producir a tiempo completo. Las mujeres eran y son multifuncionales por su rol, por su identidad de género: son madres, trabajadoras, cuidan un hogar... Hoy en día, han quedado fuera de la agricultura masiva y de las producciones de mercado. Sólo se les otorga roles de bajo nivel, algunos tan terribles como el relacionado con el indicador de falta de salud en sociedades pobres. Cuando en los países en vías en desarrollo hay problemas, las primeras que dejan de tener atención médica son las mujeres y las niñas. Eso permite detectar problemas de nutrición o enfermedades. Nos hemos perdido mucho con la guía masculina que el desarrollo industrial ha seguido.
Cualquier tiempo pasado fue mejor
Antes, la gente sabía que la comida es construcción de salud, de belleza, de bienestar; en definitiva, de futuro. Pero el capitalismo necesitaba que lo olvidáramos. Hoy en día, con frecuencia se cree que la comida es una suerte de gasolina para el cuerpo; se cree que hay que comer para seguir funcionando porque, en realidad, lo que se come se quema en un acto mucho más importante: producir. No es cierto. Además, hace treinta años podías preguntar a los jóvenes cosas sobre agricultura y sabían responderte. Hoy les puedes preguntar sobre un iPod o acerca de videojuegos. No es que eso sea malo, pero falta todo el otro conocimiento, que también es importante. Por diferentes razones, se ha perdido una parte de la educación cotidiana: la concentración en las grandes ciudades, el hecho de que en los hogares falten generaciones que antes convivían juntas, cosa que reduce el núcleo y la cultura familiar
Los adultos nos damos cuenta de que no sabemos elegir nuestra comida cotidiana, y conocemos los escándalos como el de las vacas locas. Por otro lado, los más jóvenes están en peligro, asediados por la publicidad. Aunque un producto no esté dirigido a los niños, los anuncios los interpelan a ellos. Los expertos saben que tienen una gran influencia sobre los padres. Hoy en día, algunos padres solucionan su sentimiento de culpa comprando. Por nuestra parte, hemos comprobado que lo que funciona muy bien es educar a los hijos para que eduquen a los padres.
Contacto de prensa
-
Redacción