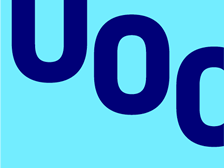Entrevista a Carlos Alberto Scolari, investigador de la comunicación experto en medios digitales
El título mismo del seminario utiliza términos desconocidos hace unos años. ¿La cultura visual está en un punto de inflexión o en una revolución?
Más que de revolución prefiero hablar de continuidad y discontinuidad. En los años treinta en Estados Unidos ya empezaron a aparecer los primeros fanáticos de la ciencia ficción que organizaban convenciones. O sea que la producción a cargo de los usuarios ya viene de tiempo atrás. A finales de los sesenta se hizo la famosa serie Star Trek durante un par de temporadas y dejó una masa de fans muy activos que organizan las famosas convenciones de trekkies. Luego vino Star Wars y hoy vemos lo mismo en el Salón del Manga. En este sentido hay una línea de continuidad con el pasado.
¿Y cómo ve este fenómeno la industria?
En los años setenta los fans de Star Trek publicaban cómics elaborados por ellos mismos con nuevas historias y el creador de la serie siempre bendijo estas producciones. Pero todo quedaba dentro de estos grupos. Ahora la discontinuidad que se ha dado con las redes sociales es muy diferente. Antes toda esa producción de los fans estaba muy aislada mientras que ahora basta con colgarlo en You Tube o ir a fanficcion.net, un portal de narrativas a cargo de usuarios, y la comunidad de fans adquiere una dimensión global. Muchos vídeos son virales y tienen millones de descargas. O sea que hay continuidad pero hay una nueva dimensión, sobre todo la que aportan las redes sociales.
En su charla en el seminario habla de Lost, un caso que ha estudiado. Pero en otras ocasiones ha citado series con mucha interacción con los fans. ¿Hasta qué punto la creación de los usuarios altera el proceso creativo?
De alguna manera el feedback siempre ha estado en los medios masivos tradicionales. Expediente X fue la primera serie que entró en esa dialéctica de intercambio en línea con los usuarios y que dio pequeños golpes de timón incorporando algunas cosas. Pocos años antes ya se había dado el fenómeno de Twin Peaks, pero todavía no estaba la web y no se llevaba esta dinámica. En cambio Expediente X ya es una serie de la época web. Yo era muy seguidor de la serie y recuerdo cómo en episodios de la segunda o tercera temporada tomaban sugerencias que los fans habían hecho llegar a Chris Carter, creador y productor de Expediente X. Incluso se dijo que el nombre de algunos personajes era un homenaje a fans muy activos en las redes. Pero estamos hablando del principio de la red. Ahora, veinte años después, este diálogo es mucho más intenso.
¿No todo los creadores hacen caso a los fans, no?
Evidentemente el autor siempre puede quedarse en una actitud cerrada, de artista tradicional. Pero desde el punto de vista del marketing, es muy interesante escuchar lo que quiere la gente. Por ejemplo, en Lost, el personaje de Ben Linus, que encarnaba al malvado por excelencia, solo iba a durar un par de episodios. Pero el público pedía a gritos que estuviera más y al final duró hasta el último episodio y fue uno de los puntales de la serie, e incluso fue evolucionando como personaje.
¿Dónde acaba la participación ciudadana y donde empieza el marketing?
Hay de todo. Hay lugares en los que participan los usuarios y no están encuadrados en ninguna estrategia de marketing, que es lo que ocurre muy a menudo. Porque los que piensan en los viejos términos no tienen en cuenta este tipo de producción. En su último libro (Spreadable Media), Henry Jenkins, Sam Ford y Joshua Green hablan de estas tensiones entre la industria y los fans. Explican que el modelo de broadcasting está basado en un modelo de negocio que consistía en vender gente frente a la pantalla a las agencias de publicidad y a las empresas. Y para eso había sistemas de medición de audiencias -basados en la llamada familia Nielsen- que permitían saber cuánto valía un minuto de televisión. Ellos dicen que hay series con siete millones de visionados con el sistema tradicional y once millones por descargas ilegales.
El problema era de las desfasadas empresas de medición de audiencias.
Ahora empiezan a actualizarse porque se han dado cuenta de que el marketing se estaba perdiendo la valoración de esos millones de fans que participan del mundo narrativo y que consumen. Porque los fanáticos de las series se gastan mucho dinero en merchandising. Así que ahora las empresas de medición se están poniendo las pilas. Además ahora con la analítica web tenemos información de lo que está ocurriendo en las redes sociales. Se debería juntar el viejo sistema de medición con toda esta analítica web. Y de ahí a lo mejor sale un nuevo modelo que integre a toda esta gente que hasta ahora no contabilizaban.
Y tendríamos una medición mucho más real.
Volviendo un poco a la pregunta, hay experiencias muy salvajes fuera del marketing. Al principio George Lucas no quería saber nada de todas estas cosas, no le gustaba que la gente hiciera cortos con sus personajes, algunos incluso muy paródicos. Pero al final cedió y terminó convocando un concurso de vídeos elaborados por los fans. La única condición que puso fue que no inventaran nuevos personajes. Así fue como al final el marketing generó un nuevo espacio, como ocurre con la web de Harry Potter (www.pottermore.com). Aparte de esto, también hay toda una producción de fans escurridizos que el marketing no controla y que nunca van a ser encuadrados ahí dentro.
¿Dónde deberíamos poner el límite en la alteración del producto? ¿En el futuro podré conseguir que Don Draper se vaya a la cama con alguna de las protagonistas de Mad Men?
Cuando a principios de los noventa apareció el hipertexto ese fue uno de los caballos de batalla. Quince años atrás, Bill Gates dijo durante una conferencia que los usuarios podrían escoger los recorridos narrativos de una serie o elegir el final de la misma. Pero una cosa es plantear esto a nivel del hipertexto escrito, como en la novela Afternoon de Michael Joyce, y otra es hacerlo en vídeo. Implicaría hacer varias películas al mismo tiempo y el coste sería altísimo. En alguna ocasión se ha experimentado con el hecho de que los usuarios elijan el final de la serie, pero no creo que pase de ser algo muy puntual. La producción de los usuarios es más posproducción. Es ahí cuando se apropian de un producto, lo reciclan y lo mezclan con otras cosas.
Es entonces cuando empiezan a crear.
Sí, como en la famosa escena de Hitler en El hundimiento. Los usuarios la usaron para criticar cualquier cosa, desde los políticos hasta Mourinho. Y si en ese caso el creador de la obra original está nervioso le conviene tomarse una tila porque todos estos procesos van a seguir estando ahí. En cambio, si es inteligente va a intentar aprovechar toda esa energía narrativa. Además, oponerse a eso con las leyes de la propiedad intelectual es ridículo. Y si optan mirar para otro lado van a sufrir mucho. Necesitamos creadores más del siglo xxi, que defiendan su producto pero que no se asusten por todas estas cosas que enriquecen al mundo narrativo.
Entre los consumidores, ¿este fenómeno es generacional?
Jenkins habla de un sector de público mayor de cincuenta años que está ignorado pero que en las comunidades de seguidores de soap operas tiene relación con los nuevos fans. Quizás la gente mayor no hará un vídeo paródico en You Tube porque no tienen las competencias digitales, pero tendrán un conocimiento del mundo narrativo que los posicione muy bien como expertos. Así pues, estos seguidores mayores quizás no entran en esas lógicas de posproducción pero, en cambio, son muy respetados en las comunidades de fans.
Si nos centramos en el consumo, sobre todo en el fenómeno de la «segunda pantalla» (por el cual el usuario consume otras plataformas, sobre todo teléfonos móviles, mientras mira la televisión), ¿ahí el hábito no es más generacional?
Sí, pero en todo el planeta hay siete mil millones de personas y cinco mil millones de contratos de telefonía móvil, lo que significa que no son todos jóvenes. Yo no observo un corte generacional muy abrupto. El concepto mismo de «nativos digitales» hay que tomarlo con pinzas porque no es sostenible pensar que todos los adolescentes tienen unas grandes competencias digitales y que los mayores de cuarenta no saben tocar un ratón. Hace un par de años casi ninguno de mis alumnos de dieciocho años estaba en Twitter. O sea que hay de todo.
Olvidemos el corte generacional. Sin embargo, está claro que en cuanto a consumo de medios masivos hay ciudadanos mucho más digitales que otros. ¿Eso puede provocar consumidores televisivos a dos velocidades?
Seguramente existe una fase de transición generacional, que puede ser un proceso lento. Ya ha ocurrido antes con otros medios de consumo masivo. Los que consumen televisión del modo tradicional poco a poco van a ir dejando su lugar a los que realizan un consumo fragmentado con otras pantallas.
Usted ha escrito que «las nuevas especies mediáticas son grandes depredadores de nuestra atención». ¿Mirar la televisión mientras se consulta otra pantalla implica una merma en la calidad del consumo?
La falta de atención viene de hace mucho tiempo. Cuando en el siglo xix aparecieron las primeras novelas hubo un debate en torno a Madame Bovary y le hicieron un juicio a Flaubert y a la editorial porque decían que las mujeres estaban inapetentes y no respondían a los «inputs» de su marido al estar absorbidas por el libro. Es la misma crítica que actualmente se hace a los videojuegos. Yo creo que estamos yendo a otro tipo de consumo textual, no solo visual, mucho más fragmentado. Por este motivo, más que lamentar una pérdida de calidad del consumo, conviene analizar cómo se están dando estos cambios en la esfera de la recepción mediática. No es lo mismo una generación que crece con el papiro, que una que crece con el libro impreso, la televisión o Wikipedia y Facebook.
Los profesores de secundaria hace tiempo que observan que sus alumnos, sobrestimulados, tienen problemas para concentrarse en ciertas lecturas. ¿Eso mismo puede ocurrir con productos audiovisuales de hace años, como una película de Hitchcock?
Sí, porque son estéticas diferentes aunque esto no me preocupa. Esta aparente mayor velocidad y fragmentación es real pero ocurre porque estamos en una sociedad diferente a la del siglo xix, donde todo era más lento. Yo no soy tan pesimista como los maestros. En la historia de la humanidad no siempre tuvimos el libro como modelo. A lo largo de los tiempos la textualidad y las interfaces de lectura han ido evolucionando. Y ahora estamos viviendo un cambio. Algunos ya hablan del «paréntesis Gutemberg», en el sentido de que hemos estado quinientos años centrados en el libro pero que ahora llegan otras textualidades. Manuel Castells hablaba en un artículo de la diferencia entre la escuela librocéntrica y la realidad de los jóvenes fuera de la escuela. Eso genera problemas porque vivimos en una sociedad fragmentada y acelerada y la escuela, pensada para otro tipo de sociedad, va a cámara lenta.
¿Esa fragmentación en los medios de comunicación de masas seguirá yendo en aumento?
Creo que sí. Una serie como Lost, que duró seis temporadas, empezó con quince millones de audiencia y terminó con siete. Por su parte, Mad Men tiene una audiencia de siete millones. Eso no era nada en los años sesenta, durante la edad de oro de la televisión. O sea, nuestra dieta mediática se ha atomizado: consumimos muchas más historias en muchos dispositivos. Pero ese estado de gran fragmentación de dispositivos y textual, es una situación interesante. Siempre les digo a mis estudiantes que nos encontramos en un momento fascinante para trabajar y estudiar la comunicación. Es como ser escultor en Florencia en el 1500. Tener la profesión justa en el momento justo.
Contacto de prensa
-
Redacción