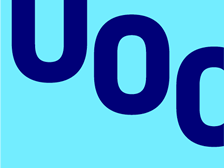"Necesitamos pasar del reconocimiento simbólico a políticas estructurales LGTBIQA+ en la universidad"

En el ámbito universitario, la diversidad sexual y de género todavía no ha conseguido el reconocimiento estructural que merece. Así lo advierte Lucas Platero, docente e investigador especializado en este campo, que participará en el VI Encuentro de la Red de Universidades por la Diversidad (RUD), que se celebrará los días 12 y 13 de mayo en la UOC. Con una trayectoria marcada por el compromiso activista y académico, Platero apuesta por una transformación profunda de las políticas universitarias a partir de una mirada interseccional, que tenga en cuenta todas las formas de desigualdad y que no se limite al simbolismo.
¿Qué papel tiene la Red de Universidades por la Diversidad (RUD) en el panorama universitario actual y por qué crees que es importante su existencia?
En el actual contexto universitario, la diversidad sexual y de género sigue siendo una cuestión pendiente de consolidación estructural. Podría decirse que es una asignatura pendiente para las universidades. La Red de Universidades por la Diversidad constituye, hoy en día, el único espacio colectivo que defiende institucionalmente los derechos de las personas LGTBIQA+ dentro del ámbito universitario. Su existencia es crucial porque visibiliza demandas históricas de las personas LGTBIQA+ en la educación superior y garantiza la aplicación de la legislación vigente en materia de igualdad. Además, fomenta el trabajo conjunto entre universidades, incluyendo las públicas y algunas privadas, generando espacios formativos, de intercambio de buenas prácticas y propuestas concretas que fortalecen el compromiso con la diversidad.
Tu ponencia hablará de pasar de la inclusión a las propuestas interseccionales. ¿En qué consiste exactamente esta propuesta?
La inclusión, tal como se plantea habitualmente, se centra en sumar a quien ha sido históricamente excluido, y se hace, además, dentro de un concepto un poco difuso como es la diversidad. Mi propuesta es girar hacia la perspectiva interseccional, que nos obliga a ir más allá: a reconocer que las personas viven múltiples formas de desigualdad de forma simultánea —por género, raza, clase, edad, diversidad funcional, entre otras que habitualmente quedan olvidadas en un lánguido etcétera—, y que estas desigualdades deben abordarse de forma articulada. El concepto de interseccionalidad exige repensar nuestras políticas y prácticas universitarias sectoriales, habitualmente segregadas entre igualdad de género y diversidad sexual y de género, para que sean realmente transformadoras.
¿Cuáles son los principales retos que afrontan hoy las universidades del Estado español para convertirse en espacios verdaderamente inclusivos y seguros para las personas LGTBIQA+?
Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es pasar de un reconocimiento simbólico —como tener banderas en los días señalados, incluir algunos tipos de discriminación junto con otros en los documentos de política universitaria, señalar que la discriminación está mal, etc., algo que es importante— a la articulación de políticas de redistribución y representación de las personas LGTBIQA+. Esto es: acciones concretas que incidan en políticas estructurales y que se sostengan en el tiempo. Estamos en un paso anterior, puesto que muchas universidades todavía no tienen protocolos de cambio de nombre, ni estructuras específicas de atención a las violencias LGTBIQA+, o recursos humanos y económicos destinados a estas áreas. Por lo tanto, en la mayoría de las instituciones, seguimos viviendo episodios de discriminación en la vida universitaria cotidiana. A esto se le suma una falta de formación generalizada del profesorado y el personal técnico y de administración, así como una cierta desmovilización institucional que frena adelantos que son urgentes.
¿Qué impacto esperas que tenga este VI Encuentro de la RUD en la incorporación de políticas concretas en las universidades participantes?
Espero que este encuentro nos ayude a reforzar alianzas, generar redes de apoyo y definir líneas comunes de actuación en nuestras universidades. También que sirva para compartir herramientas y experiencias que permitan a cada universidad avanzar en su contexto específico, inspiradas por lo que sucede en otras universidades. Es un momento clave para acelerar los cambios normativos que muchas universidades tienen pendientes, en un contexto global de regresión en derechos LGTBIQA+ y de políticas antitrans, que sin duda están afectando a nuestras universidades.
Has trabajado extensamente en temas de diversidad sexual y de género. ¿Cómo se refleja esta trayectoria en tu propuesta para el encuentro?
Mi ponencia está muy atravesada por mi experiencia como persona trans y por mi compromiso con una educación crítica y transformadora, por mi propia trayectoria de vida. Quiero aportar a este encuentro una mirada que conecte teoría, activismo y práctica institucional, con la intención de crear espacios sostenibles, seguros y diversos dentro de la universidad.
“El estudiantado LGTBIQA+ ha sido históricamente un motor de cambio social, y debemos reconocer su papel en las universidades”
¿Cuáles crees que son los principales errores que todavía se cometen en el enfoque institucional de la diversidad dentro de los campus universitarios?
Una realidad muy común que nos encontramos es tratar la diversidad y los derechos LGTBIQA+ como un asunto anecdótico o puntual, algo que se visibiliza solo en fechas conmemorativas como el orgullo LGTBIQA+, sin integrarlo en la estructura universitaria o el currículo. Otra cuestión que también nos encontramos es no contar con las personas directamente implicadas en el diseño, implementación y evaluación de políticas universitarias que nos afectan. Además, tiende a asumirse una visión homogénea del acrónimo LGTBIQA+, sin atender a las diferencias internas —puesto que no es lo mismo la realidad de las lesbianas, las personas no binarias o trans que la de los hombres gais—, y que estas realidades siempre deben entenderse atravesadas por otras formas de desigualdad —migración, procedencia nacional, lengua materna, diversidad funcional, edad, etc.—.
¿Qué buenas prácticas destacarías de otras universidades que podrían servir de ejemplo en el contexto español?
Para mí, un buen ejemplo son las universidades que tejen alianzas para que la unidad de diversidad y la de igualdad de género trabajen juntas y lo hagan desde una única institución que apueste tanto por los derechos de las mujeres como de las personas LGTBIQA+. Cuando esta alianza comprometida no es posible, es mejor trabajar por separado. También, en algunas universidades han avanzado mucho en la implementación de protocolos de cambio de nombre accesibles, ágiles y respetuosos, que es algo muy importante para toda la comunidad universitaria. En conjunto, a mi parecer, las buenas prácticas tienen que ver con una cultura de compromiso con las personas que conforman la comunidad universitaria, también las personas LGTBIQA+, en sintonía con lo que pasa en el Estado español. Tenemos que seguir avanzando y que las universidades cuenten con recursos específicos dedicados a fomentar políticas LGTBIQA+, a la inclusión transversal de contenidos LGTBIQA+ en los planes de estudio, o a premios a la investigación LGTBIQA+ —como el Premio Gloria Fuertes de la URJC—, entre otras políticas. Estas prácticas tendrían que ser la norma y no la excepción.
En tu experiencia, ¿cómo podemos implicar más al estudiantado en la transformación de las universidades hacia espacios diversos y no discriminatorios?
El estudiantado LGTBIQA+ ha sido históricamente un motor de cambio social, y debemos reconocer su papel en las universidades. A menudo la participación del estudiantado se trata como una cosa anecdótica, y es importante que, como instituciones universitarias, tengamos escucha y sensibilidad para entender sus realidades diversas y sus dificultades. Esto no es fácil, porque su papel es la protesta y la lucha por la transformación de la institución.
¿Cómo valoras la participación del personal docente e investigador en estos procesos de cambio?
Es muy heterogénea, porque hay docentes con mucho compromiso, que han transformado sus prácticas y generan espacios seguros y de escucha con sus estudiantes, que se muestran abiertamente LGTBIQA+ o como aliados, y que incorporan estas cuestiones del mismo modo que otras en sus clases. Pero también encontramos resistencias, desconocimiento y burlas específicas contra las personas LGTBIQA+ en las clases. Necesitamos planes de formación, reconocimiento institucional y apoyo estructural para que el personal docente y de investigación pueda contribuir activamente a este proceso de transformación.
Contacto de prensa
-
Anna Torres Garrote