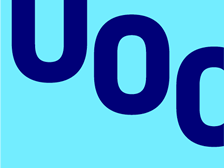"Un 10 % de las mujeres abandonan su empleo por síntomas de la menopausia"
Clara Selva Olid, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC

La doctora en Psicología Clara Selva Olid es profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e investigadora del grupo Behavioural Design Lab (BDLab). Especialista en género, salud, trayectorias profesionales y organizaciones, ha liderado estudios pioneros sobre el impacto de la menopausia en el ámbito laboral y el bienestar de las mujeres. Recientemente ha publicado, junto con Rocío Pina, el libro La ética en la práctica psicológica. Dilemas y retos (UOC, 2023), en el que aborda los retos éticos actuales de la profesión psicológica.
En esta entrevista, Selva nos habla sobre sus investigaciones actuales en el ámbito del género, la salud y las organizaciones, con especial atención a los estudios sobre la menopausia. Además, comparte reflexiones sobre la ética en la práctica psicológica, tema central de su última publicación, aunque sin centrarse exclusivamente en el contenido del libro.
¿Cuáles son las principales líneas de trabajo en las que te centras en este momento?
Mi investigación principal analiza cómo el ciclo vital femenino —desde la etapa reproductiva hasta la no reproductiva— influye en el bienestar físico y psicológico e impacta en las esferas personal, social y laboral. Paralelamente, estudio la salud y el género en ámbitos organizacionales, y la inserción laboral de estudiantes universitarios con enfoque en la ética psicológica.
Estas líneas se vinculan directamente con mi docencia en formación investigadora, prácticums y análisis crítico de los ámbitos profesionales. En este sentido, busco que el conocimiento generado tenga proyección social e impacto en la formación de futuros psicólogos.
¿Qué hallazgos clave reveló tu estudio sobre la menopausia y qué aspectos siguen invisibilizados?
El estudio El tabú de la menopausa: una discriminació invisibilitzada revela que el climaterio sigue siendo una experiencia silenciada y estigmatizada, asociada en las culturas occidentales a una idea de pérdida (juventud, fertilidad, etc.), debido a los imaginarios patriarcales. Los entornos laborales emergen como espacios de exclusión, sin protocolos ni adaptaciones, mientras que la visión medicalizada ignora las dimensiones emocionales y sociales. Esto lleva al 80 % de las mujeres a sufrir los síntomas en silencio, lo que afecta a su salud mental y a su permanencia laboral.
Persisten graves omisiones, como una formación sanitaria con perspectiva de género, políticas públicas específicas, presencia en educación y medios, y medidas organizacionales adecuadas. El estudio propone un abordaje integral (social, sanitario, político y laboral) con medidas concretas, como la flexibilización laboral, la sensibilización de las empresas y la inclusión de este tema en los currículos educativos. Asimismo, reivindica el climaterio como una cuestión de justicia social.
¿Cómo impacta el tabú de la menopausia en la salud y el bienestar de las mujeres?
El silencio social que rodea el climaterio genera graves consecuencias: desinformación, vergüenza y aislamiento. Esto lleva a muchas mujeres a vivir esta transición con soledad y culpa. En una sociedad que idealiza la juventud, este tabú invisibiliza el envejecimiento femenino y refuerza estereotipos degradantes. Se expone a las mujeres a burlas o tratos condescendientes que reducen su experiencia a clichés.
Los datos son reveladores: el 30 % no recibe apoyo familiar. Síntomas como los cambios emocionales o la disminución del deseo sexual suelen generar incomprensión en la pareja, lo que llega incluso a desencadenar violencia psicológica. Este estigma no solo daña la autoestima, sino que deteriora las relaciones familiares y perpetúa dinámicas de exclusión.
¿Cómo cambiar la visión negativa de la menopausia como "pérdida"?
Para transformar esta visión reduccionista debemos entender el climaterio como una fase natural del ciclo vital, con sus retos, pero también con sus oportunidades de crecimiento. Esto exige información con perspectiva de género, representación mediática positiva, espacios sin estigmas para el diálogo, redes de apoyo efectivas, políticas públicas que garanticen derechos y una atención sanitaria verdaderamente integral que aborde lo físico, lo emocional y lo social. El objetivo final es normalizar esta etapa como se ha hecho con la adolescencia o la maternidad, e incorporarla plenamente en los ámbitos educativos y culturales y en el debate público.
¿Qué medidas urgentes necesitan las empresas y las políticas públicas para apoyar a las mujeres durante la menopausia?
Los datos son contundentes: un 10 % de las mujeres abandona su empleo por la menopausia, un 14 % reduce su jornada y un 8 % renuncia a promociones (Reino Unido). Un 4 % identifica los síntomas como causa directa de despido. Esta situación empeora para las mujeres trabajadoras o con discapacidad, que se enfrentan a síntomas más intensos y a mayor discriminación interseccional.
Para transformar esta realidad, las políticas públicas y las organizaciones deben reconocer el climaterio como una cuestión de derechos. Algunas medidas urgentes incluyen revisar las políticas organizacionales con flexibilidad horaria, pausas y teletrabajo; implementar programas de sensibilización y apoyo psicológico; adaptar espacios físicos (ventilación, áreas tranquilas, acceso a agua), y establecer sistemas de seguimiento.
Los cambios sencillos —como normalizar las conversaciones sobre la menopausia en el trabajo— ya marcan la diferencia, puesto que muestran que no hay excusas para ignorar los derechos de salud de este colectivo.
¿Cómo afecta a las mujeres la falta de consenso médico sobre los tratamientos para la menopausia y qué papel puede tener la psicología en este sentido?
La divergencia en enfoques médicos genera confusión y atención fragmentada que no aborda integralmente los cambios físicos, psicológicos y emocionales del climaterio. Esta incertidumbre deja a muchas mujeres sin el acompañamiento adecuado durante esta transición vital.
Ante esto, la psicología ofrece un apoyo fundamental: por un lado, ayuda a comprender la vivencia personal según el contexto, la historia y las relaciones de cada mujer; por el otro, contribuye a manejar la ansiedad asociada a los síntomas, mejorar la autoestima y facilitar la adaptación en los ámbitos personal, familiar y profesional. Además, desempeña un papel clave en la deconstrucción de los discursos estigmatizantes y promueve una visión empoderada que favorece la autoaceptación y el bienestar emocional.
En el ámbito laboral, ¿cómo puede aplicarse el diseño del comportamiento (behavioral design) para mejorar la vida de las mujeres durante la menopausia?
El diseño del comportamiento permite pasar de la concienciación a la acción, y genera cambios tangibles en el día a día de las organizaciones. Este enfoque, combinado con una mirada feminista y psicosocial, puede contribuir de forma efectiva a crear entornos más justos, empáticos y saludables para las mujeres durante la menopausia.
De forma más concreta, esta perspectiva permite diseñar intervenciones determinadas mediante nudges o estímulos que promuevan conductas positivas: visibilizar y hacer accesible la información sobre la menopausia en los espacios laborales, implementar recordatorios de pausas activas, y crear canales confidenciales para expresar necesidades. También implica repensar políticas internas para evitar penalizaciones implícitas: rediseñar sistemas de evaluación que consideren trayectorias diversas, adaptar los entornos físicos y los códigos de vestimenta, e incorporar mensajes institucionales que normalicen el climaterio como una parte natural de la vida laboral.
¿A qué dilemas éticos se enfrentan los psicólogos al abordar temas de género y salud, particularmente en la menopausia?
Los profesionales se encuentran con varios desafíos éticos clave. El primero es evitar reproducir acríticamente el discurso biomédico dominante, que patologiza la menopausia y se centra solamente en los síntomas, mientras que ignora la vivencia subjetiva, el contexto sociocultural y las dimensiones de género. Esta perspectiva deriva en intervenciones medicalizantes y desconectadas de la experiencia vital.
Un segundo dilema surge con la falsa neutralidad: omitir las desigualdades de género, el edadismo y las discriminaciones que afectan a las mujeres en esta etapa. Esto constituye no solo violencia simbólica, sino también una falta de responsabilidad profesional.
Por último, está el desafío de respetar la autonomía y la diversidad de experiencias. Como no todas las mujeres viven la menopausia igual, es crucial evitar enfoques normativos. La práctica ética requiere escucha activa, acompañamiento sin juicios y reconocimiento del derecho a transitar esta etapa según diversos valores, necesidades y marcos culturales.
Tu libro aborda la ética en la psicología. ¿Qué retos éticos consideras más urgentes actualmente?
En nuestro contexto actual, la psicología se enfrenta a desafíos éticos complejos derivados de cambios sociales, del impacto de la tecnología y de nuevas formas de intervención. Un desafío fundamental es la intervención en contextos de vulnerabilidad: en estos contextos, no basta con aplicar técnicas, sino que debemos considerar condiciones estructurales que determinan la vida de las personas, como el género, la clase o la salud mental.
Otro reto crucial es el uso de tecnología en la práctica profesional: cómo garantizar calidad ética en intervenciones digitales, desde mantener la confidencialidad hasta establecer relaciones terapéuticas significativas a través de pantallas.
Por último, está el dilema del equilibrio entre autonomía y protección: respetar decisiones de los usuarios mientras discernimos cuándo intervenir para prevenir daños, especialmente en una sociedad que prioriza la rapidez y la eficiencia, lo que presiona nuestra práctica profesional.
Estos y otros dilemas se abordan en La ética en la práctica psicológica. Dilemas y retos, que invita a reflexionar sobre cómo podemos ejercer nuestra profesión con responsabilidad y compromiso con el bienestar de las personas.
¿Qué líneas de investigación te interesa desarrollar sobre género y salud?
Los vínculos entre género y salud siguen marcados por tabúes y vacíos de conocimiento, con discursos biomédicos que a menudo simplifican realidades complejas. Una prioridad urgente es estudiar la vivencia del climaterio en personas trans y no binarias, un área aún poco explorada en la que predominan investigaciones centradas en mujeres cisgénero. Este enfoque no solo responde a una necesidad de justicia epistémica, sino que busca generar conocimiento inclusivo que refleje la diversidad de experiencias reales.
Contacto de prensa
-
Anna Sánchez-Juárez